 Mi padre tenía un vecino que en la puerta de su casa tenía un árbol, bastante molesto, por cierto. Hizo varios escritos y reclamaciones y nunca tuvo una respuesta que le fuera válida, ni siquiera que le habían trasladado su petición al departamento correspondiente. Es más, pasado un tiempo, arrojó la toalla argumentando que ya no perdía más el tiempo porque no le hacían caso y que no le quedaba otra que aguantarse y soportar el árbol en cuestión. Pero seguro que no solamente le habrá pasado al vecino de mi padre, sino a todos en alguna ocasión y ante situaciones de las más diversas.
Mi padre tenía un vecino que en la puerta de su casa tenía un árbol, bastante molesto, por cierto. Hizo varios escritos y reclamaciones y nunca tuvo una respuesta que le fuera válida, ni siquiera que le habían trasladado su petición al departamento correspondiente. Es más, pasado un tiempo, arrojó la toalla argumentando que ya no perdía más el tiempo porque no le hacían caso y que no le quedaba otra que aguantarse y soportar el árbol en cuestión. Pero seguro que no solamente le habrá pasado al vecino de mi padre, sino a todos en alguna ocasión y ante situaciones de las más diversas.
También esto nos ocurre en nuestra relación con Dios. La mayor parte de nuestra oración es de petición (por nosotros, por familiares y otras personas, por los problemas y situaciones que vemos en el mundo…) y entendemos que nuestras peticiones son muy justas y necesarias, pero muchas veces nos encontramos con que esas peticiones parecen ser ignoradas, a pesar de nuestro fervor en la oración, y pensamos que Dios no nos hace caso, y acabamos desistiendo con “resignación”. Es muy comprensible esta actitud, por eso Jesús nos ha ofrecido en el Evangelio la parábola de una viuda que insiste una y otra vez en su petición, a pesar de la indiferencia del juez, para enseñarnos que es necesario orar siempre, sin desfallecer.
Este fin de semana, el Señor nos invita a plantearnos por qué oramos, cuándo oramos, y qué esperamos de Él al presentarle nuestra oración. Quizá, como decíamos al principio, inconscientemente vemos a Dios como una especie de “responsable de peticiones y reclamaciones”, (casi como el vecino de mi padre cuando iba al ayuntamiento) y oramos “porque necesitamos algo”, nosotros o alguien de nuestro entorno, y esperamos que solucione nuestra petición y cuanto antes. Y así, desde esa mentalidad cuando “no necesitamos nada”, no vemos necesario orar; o bien, si nos parece que “no nos hace caso”, nos cansamos y dejamos de presentarle nuestras peticiones.
La oración cristiana es mucho más que decir unas palabras o unas fórmulas contenidas en libros de devoción; la oración es, fundamentalmente, un encuentro con Dios, un diálogo entrañable con la persona que amamos y que sabemos que nos ama y en el que se nos abre un horizonte nuevo para interpretar la vida y la forma en cómo debemos estar en el mundo. La oración no es para sumirnos en un sueño de un mundo ideal sino para despertarnos y hacernos conscientes del papel que, como discípulos de Jesús, tenemos en la transformación de la sociedad. La oración, entendida así, no se reduce entonces al momento del día en la que la hacemos, sino que se va convirtiendo en una fuente de actitudes y criterios para vivir de la manera más coherente con el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros y para la comunidad en la que nos integramos.
El mundo de hoy necesita místicos, necesitas personas que trasciendan la mentalidad de la eficacia y sean capaces de incorporar en su mirada un horizonte de sentido nuevo, en cristiano, que sean capaces de hacer una lectura creyente de la vida y de la historia.
El mundo de hoy necesita hombres y mujeres de oración. Dios no es sordo a los gritos de la humanidad, no da largas a nuestras peticiones, su respuesta es pronta y rápida y en ella nos da las luces y las fuerzas necesarias para trabajar y sembrar los valores que puedan hacer de este mundo una casa para todos los hombres sin excepción. La viuda del evangelio es un modelo de constancia. Ella no se cansa de reclamar justicia y el juez, aunque sea por hastío, se la acaba dando. Quizás abandonar la oración pueda suponer la frase última del evangelio, “cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?”
No quiero terminar sin acordarme de las fiestas de mi pueblo que se inician en la fiesta de una gran mujer, constante en la oración y perseverante en ella: Teresa de Jesús. Ojalá que la oración y la medicina de Dios (San Rafael) sean los compañeros de viaje en un mundo nada fácil de recorrer.
Hasta la próxima. Paco Mira





















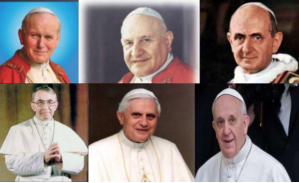







 Usuarios hoy : 388
Usuarios hoy : 388 Usuarios ayer : 1079
Usuarios ayer : 1079 Total de usuarios : 429217
Total de usuarios : 429217 Vistas hoy : 1433
Vistas hoy : 1433 Total de vistas : 2585925
Total de vistas : 2585925 Quién está contectado : 16
Quién está contectado : 16




